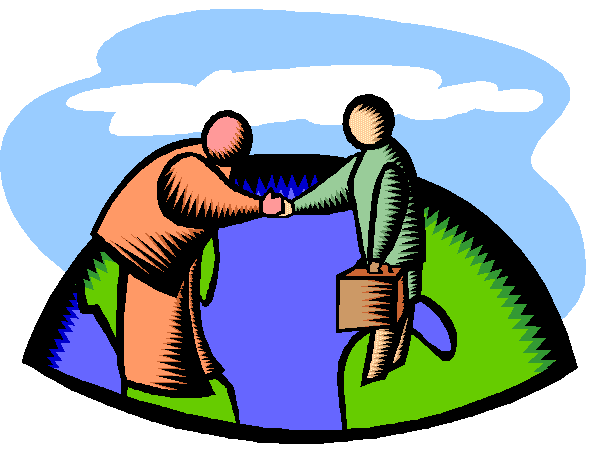En este interesante artículo podrán leer a
Mabel Manzanal refiriendose a la globalización.
Globalización, un monstruo que pisa fuerte
El jinete se encuentra que en la resistencia contra la globalización se generan nuevas formas de lucha, nuevos objetivos, nuevas ideas sobre lo que ahora se llama desarrollo territorial, con nuevos actores.
–Su plan de investigación es sobre territorio y poder en la globalización, ¿verdad?
–Sí. En los últimos diez años estuve trabajando con eso. Cuando uno analiza la problemática del de-sarrollo, siempre hay cuestiones espaciales presentes. En el último período, la cuestión del territorio viene pisando fuerte, tanto desde el lado de la política como desde el lado de la academia. Se habla mucho de desarrollo territorial. De algún modo, nuestras investigaciones tratan de desmitificar esa asociación virtuosa entre desarrollo y territorio.
–¿A qué llama “desarrollo territorial”?
–Si nosotros lo comparamos con otros momentos de la historia de Argentina, en la época de la planificación se hablaba de desarrollo regional. Hoy se llama desarrollo territorial al desarrollo de determinados lugares que pueda surgir no tanto del Estado, sino de los actores locales.
–¿Por ejemplo?
–Los ejemplos vienen de la experiencia del norte de Italia, donde se habla del desarrollo de grupos de empresas medianas que tienen capacidad competitiva y se colocan en los mercados muy eficientemente. Eso se intenta trasladar a los espacios de nuestro tercer mundo. Un ejemplo es Rafaela, donde habría una confluencia de empresas, de actividad industrial y agropecuaria muy dinámica. La condición de que se genere desarrollo territorial es que los actores tengan una capacidad diferencial respecto de otros actores y a su vez la capacidad de generar exportaciones, es decir, de ser competitivos internacionalmente. Aquellos territorios que no son competitivos internacionalmente quedan por fuera del desa-rrollo territorial. Y en Argentina la mayoría de los territorios son así.
–¿Y qué es específicamente lo que hace usted?
–Nosotros estudiamos en profundidad cuáles son las relaciones de poder y cuáles son las contradicciones que se presentan en las políticas públicas y en el propio proceso de globalización que de algún modo avanza sobre los territorios buscando esas oportunidades diferenciales y los transforma. Y suele ocurrir que muchos de los sujetos que están en esos territorios no quieren sufrir ese tipo de transformaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de la Quebrada de Humahuaca. Fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad y, por eso, confluyen dos propuestas: una de turismo internacional y otra de de-sarrollo rural para la población del lugar. Esta población se ve incluida en los dos modelos.
–¿Y qué pasa allí? Algunos actores deberán vender sus tierras... ¿qué hacen? ¿Se van a la ciudad?
–Eso pasa. Hay gente que vende la tierra porque no son competitivos en los mercados que se abren, no pueden producir el tipo de alimentos que demandan los mejores hoteles de la zona. Entonces a veces pasa eso: hay una gran cantidad de pequeños productores que, según los últimos dos censos, de-saparecieron.
–¿Y qué va a pasar con todo eso? ¿Se puede resistir a la globalización, ese monstruo grande que pisa fuerte? A mí me contaba un maestro de San Francisco que cuando lograron poner un televisor para toda la comunidad, el efecto fue devastador: se fue todo el mundo.
–Claro. Porque ven imágenes de facilidades que creen que hay en las ciudades, un acceso al consumo que ellos no tienen. De cualquier modo, esto no se transforma simplemente con computadoras y televisores, sino con procesos que tengan en cuenta las características culturales de esta gente, con una educación que posiblemente no sea la que están recibiendo. Hay otro ejemplo, que es el caso de Misiones, una provincia con mucha población minifundista de pequeños productores. Mientras hubo tierra pública, los procesos de colonización pública le fueron dando tierras. Pero hace varios años se ha quedado sin tierra pública. Entonces comenzó a producirse un proceso de avance y de ocupación de tierras privadas en el nordeste de Misiones. Eran tierras prácticamente abandonadas, producto de la deforestación y prácticamente improductivas si no fuera por las nuevas tecnologías.
–Ese es el viejo problema de la tierra.
–Sí. Ahora han adquirido un nuevo valor. Entre los propietarios y los ocupantes se genera una situación de conflicto que lleva, entre otras cosas, a la formulación de una ley de arraigo y colonización, que dictaba la expropiación de algunas parcelas. Es una ley que supuestamente favorecía a los ocupantes, pero las tierras todavía no se les han dado. Algunos grupos tienen conciencia de lo que está pasando y proponen modelos que no son ni los que les provee el gobierno ni los que les provee la globalización: quieren tener sus propias escuelas. No le voy a decir que es mayoría, pero hay algunas redes de grupos organizados de gente que se moviliza (sea por el agua, por el medio ambiente, por la tierra). Ellos plantean que todo lo que les viene del propio Estado o de muchas ONG es un modelo que no está de acuerdo con lo que ellos necesitan. Y ellos, entonces, buscan otra salida, como por ejemplo la educación alternativa a las instituciones (que, según dicen, perpetúa la dominación). Esos casos existen. Los territorios de los que hablamos son territorios de la globalización, de la modernidad y de la descentralización. Yo veo los territorios como un lugar donde uno visualiza de manera directa muchas de las contradicciones del modelo, de las propuestas, de la aplicación de las diferentes normas y leyes. Estos territorios, cuando uno los mira como si les pusiera una lupa y los agrandara, observa que son territorios atravesados por la globalización, por las nuevas propuestas y por la descentralización, que es una propuesta del modelo neoliberal. Son territorios de la modernidad en tanto y en cuanto todo esto que atraviesa las propuestas neoliberales, la globalización, la centralización, viene con una contrapartida: aparecen nuevos movimientos sociales, actores con demandas diferentes a las que nosotros tradicionalmente conocimos.
–¿Por ejemplo?
–En los ’90 empiezan a aparecer movimientos de reclamos que no están vinculados con lo productivo (que es el modelo clásico de los reclamos: por tierra, mejores salarios, etcétera). Están vinculados, por el contrario, con demandas asociadas con el deterioro del medio ambiente, con el uso y el abuso del agua por parte de determinados sectores, por problemas de polución resultante de la explotación minera a cielo abierto. Estas demandas son diferentes a los que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver; por eso los llamamos territorios de la modernización, en donde los reclamos tienen características más universales y menos personales. No estoy luchando por mi salario, sino por cuestiones más globales. Hay que ver, entonces, las dos cosas: el avance del poder dominante y hegemónico que va arrasando con las poblaciones tradicionales, pero también la reacción de estas poblaciones tradicionales.